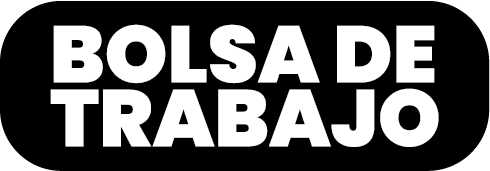Cuando un desastre golpea —huaycos, sismos, inundaciones por El Niño— el tiempo se mide en minutos. En ese margen estrecho, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) marcan la diferencia por su capacidad de despliegue, cadena de mando y medios. En mi experiencia, he visto cómo la reacción puede empezar literalmente en horas: mientras la información todavía es fragmentaria, ya hay equipos saliendo con maquinaria, personal de rescate y sanidad. Yo mismo he participado en puentes aéreos y misiones de rescate desde la aviación naval, y sé lo que significa aterrizar en pistas improvisadas para evacuar heridos o llevar agua y víveres cuando las rutas quedan cortadas.
1) Las primeras 72 horas: así responde el componente militar
Qué pasa de verdad:
- Activación de mandos y evaluación rápida. Se consolidan reportes (autoridades locales, COEN/INDECI) y se priorizan zonas críticas.
- Movilización de primeros medios. Helicópteros, aeronaves de transporte, unidades de ingeniería con cargadores frontales y retroexcavadoras, y sanidad con puestos médicos avanzados.
- Corredores humanitarios y seguridad. Se asegura el perímetro para que la ayuda llegue y se eviten accidentes o saqueos.
- Comunicación a la población. Mensajes claros sobre zonas seguras, puntos de distribución y rutas alternativas.
Por qué las FF.AA. llegan antes: logística preexistente, depósitos, capacidad multimodal (aire-mar-tierra) y disciplina de ejecución. En campo, lo que más he valorado es el método: checklists, roles definidos y coordinación por radio que evitan el caos de “todos a todo”.
Nota desde el terreno: en los primeros vuelos de reconocimiento, identificar helipuertos naturales (playas, explanadas, canchas) acorta horas valiosas. Nos ha pasado más de una vez: llegas, marcas zonas, bajas tripulación mínima, descargas y despegas en menos de 8 minutos.
2) Ejército, Marina y FAP: quién hace qué (ingeniería, buques, aviación, sanidad)
Ejército: el “músculo terrestre”. Despliega ingeniería para despeje de vías, encauzamiento de ríos, colocación de puentes modulares y obras de emergencia; más sanidad en terreno y apoyo a albergues.
Marina de Guerra: clave para rutas marítimas y fluviales cuando la costa o la Amazonía quedan aisladas. Buques como plataformas logísticas (agua, combustible, alimentos, camas clínicas) y lanchas para puntos sin muelles. Desde la aviación naval, me ha tocado embarcar carga prioritaria (plantas potabilizadoras, medicinas) y coordinar con los buques para transbordos hacia puertos menores.
Fuerza Aérea: mantiene el puente aéreo estratégico con aviones de transporte (víveres, carpas, kits de higiene) y helicópteros para evacuaciones y lanzamientos de carga en zonas inaccesibles. En sismos, sus vuelos son literalmente la línea de vida de comunidades aisladas.
Todos juntos: seguridad perimetral, apoyo en comunicaciones y logística de cadena fría (vacunas, medicamentos termolábiles) cuando hace falta.
3) Puentes aéreos y rutas marítimas cuando las carreteras colapsan (con casos reales)

Cuando la Panamericana o rutas regionales se cortan por huaicos, la solución es multimodal: aire para lo urgente, mar/río para volumen sostenido.
- Puente aéreo: prioriza vidas y tiempo. Carga típica: agua, medicamentos, kits de abrigo, alimentos listos, combustible para generadores, telecomunicaciones (VSAT, radios). En mis misiones, la coordinación fina fue clave: ventanas meteorológicas, alternar aeronaves y listas de pasajeros (heridos, gestantes, adultos mayores) que cambian cada hora.
- Ruta marítima/fluvial: ideal para volúmenes (alimentos a granel, materiales de construcción, maquinaria mediana). Un buque logístico puede sostener una provincia por días si se planifica bien el desembarco y el transporte de última milla con camiones o botes menores.
Tip operativo: define un Punto de Transferencia Humanitaria (PTH) cerca del litoral o ribera. Allí consolidamos carga, hacemos control de calidad de ayuda (evitar duplicidades) y programamos salidas diarias con horarios fijos que la población entiende y espera.
4) Despeje de vías y obras de emergencia: el músculo de la ingeniería militar

Sin transitabilidad no hay recuperación. La ingeniería militar trabaja en tres frentes:
- Despeje (retiro de escombros/rocas/lodo, corte de árboles).
- Protección (defensas ribereñas, diques, enrocados, geobolsas).
- Restitución temporal (rampas, badenes, puentes modulares tipo Bailey).
He visto cómo una retroexcavadora bien posicionada “abre” la ayuda para cientos de familias en horas. Pero no es solo fierro: es topografía rápida, señalización y gestión de tráfico. Un error común es lanzar maquinaria sin priorización: el mapa de nodos críticos (hospitales, plantas de agua, mercados) debe guiar cada metro de avance.
Checklist exprés (vías):
- Inventario de puntos de bloqueo con coordenadas.
- Orden de liberación por impacto (agua, salud, alimentos).
- Turnos de maquinaria (24/7 los primeros 3 días).
- Protecciones para que la vía no vuelva a colapsar con la siguiente lluvia.
5) Atención médica, evacuación y albergues: protocolo sobre el terreno

Sanidad militar instala Puestos Médicos Avanzados (PMA) y apoya a hospitales. Flujo típico: triaje, estabilización, aeroevacuación si la ruta está cortada.
- Enfermedades post-evento: afecciones respiratorias, gastrointestinales, heridas infectadas.
- Agua segura: plantas portátiles, cloración y cisternas son prioridad.
- Albergues: orden, seguridad y servicios básicos (baños, duchas, áreas para niños).
En evacuaciones aéreas que he realizado, la cama caliente (despegar con una aeronave mientras otra se aproxima) minimiza esperas. Y algo muy práctico: cajas estandarizadas por tipo de carga (medicinas, sueros, curaciones) con inventario visible para acelerar entregas y auditoría.
6) Coordinación con INDECI, COEN y gobiernos: cómo se articula la ayuda

El apoyo militar funciona mejor cuando se integra al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Puntos clave:
- Una sola foto: mapas de daños y necesidades compartidos.
- Un solo plan: prioridades claras (agua, salud, vías, albergues).
- Un solo mensaje: vocería coordinada para reducir rumores.
- Un solo flujo logístico: evitar “donaciones sueltas” sin destino.
Cuando nos tocó sostener puentes aéreos, la mesa logística con autoridades locales nos ayudó a ajustar listas de carga y a comunicar a la población horarios y cupos. La transparencia reduce tensión social.
7) Lecciones del Perú: Yungay 1970, Ica 2007, Cusco 2010 y El Niño 2017
Cada evento dejó lecciones que hoy ahorran vidas:
- Yungay 1970 (sismo/alud): necesidad de alerta temprana y comando unificado.
- Ica 2007 (sismo): importancia de restituir energía/agua y asegurar hospitales; los puentes aéreos fueron decisivos.
- Cusco 2010 (inundaciones/Machu Picchu): evacuaciones masivas y gestión de turistas atrapados; coordinación transporte ferroviario-aéreo.
- El Niño 2017 (costa norte): escalamiento multisectorial de largo aliento: ingeniería para descolmatación y buques para sostener carga; la logística marítimo-aérea trabajó semanas.
Yo aprendí, especialmente en 2017, que la comunicación con comunidades (líderes vecinales, radios locales) es tan crítica como el combustible. Un rumor mal gestionado puede paralizar un embarque entero.
8) Riesgos y límites del apoyo militar: cómo no “militarizar” la emergencia
- Rol de apoyo, no sustitución: las FF.AA. no reemplazan autoridades civiles; complementan.
- Derechos y trato digno: protocolos de registro, seguridad perimetral sin abuso.
- Salida ordenada: a medida que la capacidad civil se recupera, el componente militar reduce presencia y deja protocolos y obras listas para transferencia.
- Lecciones aprendidas: cada operación debe cerrar con after action review y publicación de hallazgos (transparencia = confianza).

9) Checklist operativo para autoridades locales: cuándo y cómo pedir apoyo a las FF.AA.
- Define la misión: qué necesitas (salud, agua, víveres, despeje, evacuación).
- Prioriza por impacto: hospitales, plantas de agua, puentes críticos, albergues.
- Prepara información mínima: coordenadas, estado de pista/muelle, número de personas, riesgos.
- Pide el medio correcto:
- Helicóptero: rescate/evacuación rápida, zonas inaccesibles.
- Avión de transporte: volúmenes medianos y rutas alternas.
- Buque/lanchas: gran volumen sostenido y equipos pesados.
- Ingeniería: despeje y obras de protección.
- Coordina vocería: un solo canal para horarios, cupos y prioridades.
- Registra todo: carga, entregas, beneficiarios; la auditoría protege a todos.
De mi lado de cabina: cuando la solicitud llega clara (qué, dónde, con quién coordinar al arribo), el avión o helicóptero gana horas que se transforman en más vuelos y más ayuda.

Conclusión
Las Fuerzas Armadas aportan velocidad, alcance y orden cuando el país más lo necesita. Su valor no es solo tener helicópteros o buques, sino saber usarlos en un sistema coordinado, con prioridades claras y respeto al liderazgo civil. En terreno, he visto comunidades pasar del pánico a la calma en cuestión de horas, cuando llega el sonido del rotor, la estela del buque o el rugido de la maquinaria abriendo camino. Ese es el punto: que la ayuda llegue, y que llegue bien